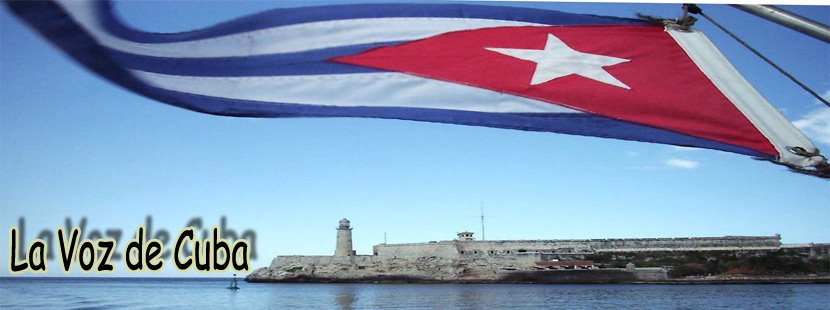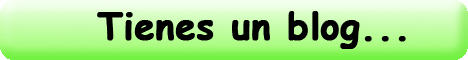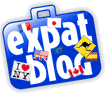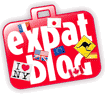Cuando se habla en Cuba de desastres marítimos vienen enseguida a la mente los nombres del Valbanera y del Morro Castle. Luego, en un alarde de memoria, no es raro que se mencione la tragedia del crucero español Sánchez Barcaíztegui, embestido por el vapor Mortera, en la noche del 18 de septiembre de 1895, a pocos metros del castillo del Morro. Los tres sucesos dejaron un número cuantioso de víctimas. El Valbanera, buque de bandera española, se hundió con 488 personas a bordo, de las cuales ninguna logró sobrevivir. El siniestro del Morro Castle dejó un saldo de 134 fallecidos, algunos de ellos carbonizados por el incendio que consumió el barco, y otros, que quisieron eludir las llamas, ahogados en las aguas heladas del Atlántico. A consecuencia del accidente del Sánchez Barcaíztegui murieron 31 marineros, casi todos comidos por los tiburones, entonces numerosos en la bahía, mientras que decenas de personas que a esa hora paseaban o gozaban del fresco de la noche en los alrededores del castillo de la Punta, escuchaban sus gritos de terror sin poder ayudarlos.
Sobre la tragedia del Valbanera se ha hablado mucho. Pasó al imaginario popular. Llegó ese barco a la entrada del puerto de La Habana el 9 de septiembre de 1919 cuando un ciclón, el llamado ciclón del Valbanera, luego de barrer la costa norte de la Isla provocaba un ras de mar a la altura de la capital. Frente al castillo del Morro, su sirena desesperada llamó pidiendo práctico e hizo insistentes señales en Morse con una lámpara. Desde la Capitanía le contestaron, de la misma forma, que, dadas las condiciones del tiempo, era imposible ayudarlo. El capitán del barco respondió entonces que capearía el temporal mar afuera y las luces de la nave se perdieron entre la lluvia y las olas enfurecidas. Nunca más volvió a tenerse noticia del Valbanera.
Sobre el Morro Castle, el Trío Matamoros, el inmortal Trío Matamoros, dejó una canción que es una verídica y patética crónica del suceso. Hubo un presagio de la tragedia. El capitán del buque murió de un ataque al corazón mientras se celebraba la fiesta con que la compañía naviera agasajaba a los pasajeros en su última noche en el barco. Se le consideraba una embarcación segura, pues estaba dotada de un sistema de detección de humo y de un servicio de extinción de incendios, que no funcionaron cuando debieron hacerlo. Luego el oficial que quedó al frente de la nave por la muerte del capitán, no tomó, se dice, las decisiones correctas y, sin proponérselo, aceleró la propagación del incendio y el Morro Castle quedó convertido en una antorcha flotante.
Por cierto, una célebre escritora cubana, Renée Méndez Capote, la cubanita que nació con el siglo, era una de las pasajeras del Morro Castle en su viaje final. Transcurría el Gobierno de los cien días y el presidente Grau San Martín le había confiado el consulado de París. Antes, pasaría unos días en Nueva York. Renée, que era gorda, quedó atrapada por las llamas en su camarote y la tripulación logró sacarla por la escotilla. Uno de los camareros, el estadounidense Carol Prior, le cedió su salvavidas y, de pronto, sin saber cómo, se vio metida, con otras 35 personas en un bote de salvamento, donde pasó cuatro horas de angustia antes de arribar a la costa de New Jersey. Ya en Nueva York, uno de los periodistas que acudió a entrevistarla, le preguntó si era comunista. Renée habló entonces de sus simpatías por la izquierda y ahí mismo la opinión pública empezó a tacharla de incendiaria. Aquel incendio es, decía la Méndez Capote, el peor recuerdo de mi vida.
¿Fue un rayo que cayó cerca de los depósitos de combustible lo que desató el incendio? Debieron transcurrir 25 años para que se supiera que hubo una mano asesina y fue un siniestro intencional.
Pero como en su momento dijo la canción del Trío Matamoros:
Quién fue la mano incendiaria sabe Dios quiénes serán
mas los pobres que cayeron, aquellos se fueron y no volverán.
![]()
domingo, 14 de junio de 2009
La tragedia del Morro Castle
¿Ha visto usted al Valbanera?
¿Ha visto usted al Valbanera?
De niño escuché muchas historias relacionadas con el Valbanera. La del abuelo que salió de la casa con sus dos nietos a fin de ver los estragos del ras de mar y encontraron la muerte cuando el automóvil que los transportaba cayó en una de las furnias que bordeaban en la época lo que hoy es La Rampa. Y la del hombre que casi todos los días acudía al puerto de La Habana y preguntaba si se tenían noticias del Valbanera. Llevaba, se decía, más de 30 años en lo mismo. Había desembarcado en Santiago de Cuba con uno de sus hijos pequeños decidido a hacer el viaje por tierra hasta La Habana a fin de estar ya aposentado aquí cuando el resto de su familia llegara a la capital en el barco. El 9 de septiembre de 1919, el sujeto perdió la razón. No era para menos. Nunca he sabido si esa es una historia real o una leyenda. De cualquier modo, podemos imaginar a aquel hombre con su pregunta eterna en los labios: ¿Ha visto usted al Valbanera?
Era un vapor de casco de acero, unas 6 000 toneladas de peso, 131,90 metros de eslora y una velocidad de crucero de 12 nudos. Fue construido en 1906, en Glasgow, Escocia, con capacidad para más de 1 200 personas. El 10 de agosto de 1919 salió de Barcelona con destino a Nueva Orleans y haría escalas en Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, San Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, La Habana y Galveston. Zarpó con 1 230 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes.
Santiago, en cuyo puerto tiró anclas el 5 de septiembre, era el destino definitivo de no pocos de los pasajeros de la nave. Otros muchos, en cambio, seguirían rumbo hacia otras regiones de la Isla y, como el hombre de la historia que conté arriba, prefirieron hacerlo por tierra. Eso hizo que el número de víctimas fuera sensiblemente menor.
Hace algunos años, el colega Juan Morales, de la redacción de este diario, pudo entrevistar a uno de aquellos pasajeros del Valbanera. José María López, natural de La Mancha, y con 15 años de edad entonces. Junto con el padre, la madre y cinco hermanos, José María pasó un año en la tierra natal y, ya de regreso, abordó el barco, junto con los suyos, en Cádiz.
Cuando llegamos a Santiago, un paisano que venía como sobrecargo nos recomendó que bajáramos a tierra y nos fuéramos por ferrocarril hasta Las Villas, donde residíamos por entonces —relató José María. Nos aseguró que ganaríamos tiempo, pues llegaríamos a casa cuando el Valbanera aún no habría entrado a La Habana. Aceptamos su recomendación y, en efecto, realizamos un viaje magnífico en tren hasta Santa Clara.
Del drama nos enteramos días más tarde por los periódicos, recordaba el testimoniante. «Supimos horrorizados que el Valbanera nunca llegó a La Habana y que naufragó sin que nadie sobreviviera. En nuestro pueblo de España repicaron las campanas de la iglesia en memoria de la familia López, porque nos creían muertos... Nos salvamos por un golpe de fortuna. ¡Un milagro! Y por el consejo de aquel paisano que quedó a bordo y bajó para siempre con el Valbanera al fondo del océano».
¿Conocía Martín Cordero, el capitán de la embarcación, del gran ciclón que se formaba?, se preguntó la prensa de la época. La interrogante jamás tendrá respuesta. El caso es que el Valbanera navegó a toda máquina hacia la catástrofe. Debe haberse hundido en una llamada vuelta de campana, con todos los pasajeros en sus camarotes a fin de resguardarse del viento y la lluvia.
![]()
Los espiaba la muerte
Los espiaba la muerte
Dice en una de sus partes la canción que popularizó el Trío Matamoros:
Del puerto de La Habana, el Morro Castle se vio zarpar
una tarde habanera, linda hechicera, como su mar.
En la extensa cubierta, gozaban todos con gran primor,
en el barco lujoso que majestuoso iba a Nueva York.
Veinticinco años después de la tragedia del Valbanera, el 8 de septiembre de 1934, se incendiaba el Morro Castle. Era un crucero de 11 300 toneladas de desplazamiento y 503 pies (153,3 metros) de eslora, propiedad de la naviera Ward Line. Su sistema de propulsión estaba integrado por dos poderosas turbinas de vapor, de 16 000 caballos de fuerza, que le permitían mantener una velocidad media de 20 nudos. Como toda embarcación de su género disponía de espaciosos restaurantes, tiendas, salones y cámaras de varias clases y camarotes de lujo. El día fatal cubría la ruta La Habana-Nueva York, con 400 pasajeros y 240 tripulantes a bordo, aunque otras fuentes consignan que transportaba a 558 personas en total. Soplaba un viento huracanado. Se hallaba frente a las costas de New Jersey cuando se detectó el incendio.
Nunca se ha sabido con certeza lo que sucedió con esta embarcación, ni tampoco si la muerte repentina de su capitán guardó relación con lo que vendría después. Se dice que el incendio se desató en la lujosa biblioteca de la cubierta C y que, sin que nadie se percatara, se extendió hacia una sala de estar y una sala de escritura. El caso es que cuando la tripulación decidió alertar a los pasajeros, que dormían, y pedirles que corriesen a cubierta provistos de sus salvavidas, ya el siniestro había cobrado fuerza suficiente para hacerse incontrolable. Muchos pasajeros quedaron atrapados por las llamas en sus camarotes y los que pudieron llegar a cubierta apenas podían caminar sobre las recalentadas planchas de acero. Tampoco se puso nunca en claro porqué no funcionó el sistema contra incendios ni porqué el telegrafista demoró tanto en transmitir la señal de auxilio. Los botes salvavidas se hicieron a la mar llevando como promedio a unos 30 tripulantes y solo a dos pasajeros cuando disponían de 58 capacidades. Para mal de males, el primer oficial, que asumió el mando de la nave a la muerte del capitán, insistió en navegar de frente al temporal de viento, lo que hizo que las llamas se propagaran con más fuerza y rapidez. Algunos pasajeros, para escapar, se tiraron al mar. El notable nadador cubano Frank De Beche, confiado en sus propias fuerzas y habilidades, cedió caballerosamente su salvavidas a la señorita Rosario Camacho y pereció en el intento de mantenerse vivo en el mar hasta que lo rescataran.
Por suerte para los náufragos, decenas de ellos fueron rescatados por las embarcaciones que acudieron al llamado de socorro. El remolcador Tampa, que acudió a la zona del siniestro, pudo enlazar al Morro Castle, que había detenido ya sus máquinas, y comenzó a arrastrarlo hacia la costa. Pero el fuego rompió las estachas o cabos del remolque y el barco quedó al garete frente a Asbury Park. Los equipos de rescate vieron entonces escenas horribles, pues muchos de los pasajeros habían encontrado la muerte aprisionados en los ojos de buey de los camarotes.
La desgracia de unos trajo la fortuna momentánea de otros. No faltó gente inescrupulosa que saqueó lo que pudo del barco para venderlo luego como souvenir, y cuando se acabaron las piezas verdaderas, vendió piezas falsas, mientras que el Morro Castle, o lo que quedaba de aquella lujosa embarcación, se convertía en atracción turística.
Pronto comenzaron las especulaciones sobre las causas del incendio. Se habló, como ya se dijo, del rayo que cayó cerca de los depósitos de combustible, pero otros llegaron a la conclusión de que en el Morro Castle hubo un sabotaje. Para los que así opinaban, la causa de la catástrofe había sido una pluma de fuente con un dispositivo de ignición dentro dejada en la biblioteca del barco.
La hipótesis del sabotaje se comprobaría 25 años después del suceso, cuando un investigador señaló a George W. Rogers, jefe de los telegrafistas de la nave, como el causante de la catástrofe. Los propósitos que lo movieron para tal proceder, los desconoce el autor de esta página, pero el hecho de que el responsable del siniestro fuera el telegrafista-jefe explica porqué el Morro Castle no transmitió a tiempo sus llamados de auxilio. El telegrafista de guardia que se decidió a pedir ayuda lo hizo por su propia voluntad y sin haber recibido orden alguna en tal sentido. La empresa naviera Ward Line fue multada a causa del incendio y se condenó a penas de prisión a los oficiales del buque; sentencias que después fueron anuladas.
![]()