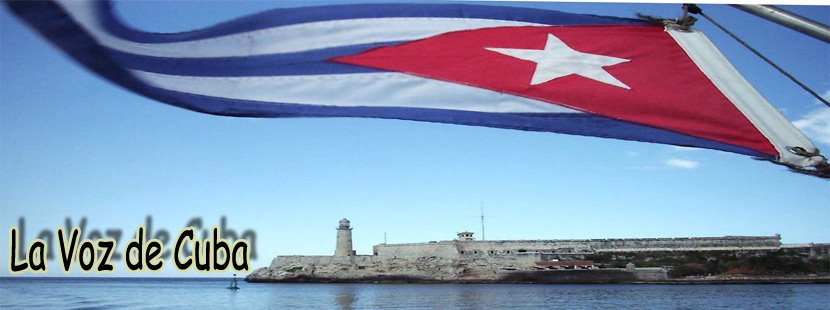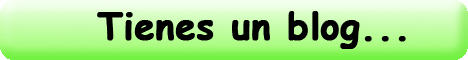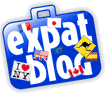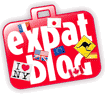Más de una centuria después de aquel día sangriento, en la memoria de los cubanos pervive el recuerdo de ocho jóvenes estudiantes de primer año de Medicina, fusilados por la mano vil del colonialismo español. La masacre estremeció a la sociedad habanera de entonces.
Toda Cuba después, una vez esparcida la noticia, conocería el estupor, el dolor impotente, aquel 27 de noviembre de 1871. En esa fecha, la descarga de fuego sesgaba la vida de unos mozalbetes con edades oscilantes entre los 16 y los 21 años, inocentes de los cargos que se les imputaron, entre ellos, la profanación de la tumba de Gonzalo de Castañón.
El "crimen entre los crímenes" fue ejecutado ante la indignación de los criollos y quedó marcado como una página de odio y encono esgrimida por los españoles, cegados por la rabia y el agotamiento ante la insurgencia emancipadora iniciada en la Isla el 10 de octubre de 1868.
Cuatro días antes del suceso, un grupo de alumnos se encaminaba hacia la clase de Anatomía, contigua al Cementerio General de Espada. Al pasar por el solar yermo, comenzaron a apedrearse entre sí, por lo que fueron amonestados por el capellán del camposanto. Luego, ante la ausencia del profesor, los muchachos se pusieron a jugar en la plazoleta situada frente a la entrada del cementerio con el carro destinado a transportar los cadáveres a la sala de disección.
Dos días después, el gobernador político Dionisio López Roberts, fue hasta la necrópolis para averiguar sobre los actos de aquellos alumnos. Según datos del investigador Yoel Cordoví Núñez, el celador, Vicente Coba, culpó a los estudiantes ante el gobernador de haber rayado el cristal que cubría el nicho de Gonzalo de Castañón.
Tras fracasar en su intento de detener a los supuestos autores, se presentó en la sesión de la tarde a la clase de Anatomía y detuvo a todo el primer año de Medicina, excepto tres ausentes. Un total de 45 alumnos serían enjuiciados bajo los gritos de "¡Viva España! y ¡Mueran los traidores!", proferidos por los miembros del Cuerpo de Voluntarios.
Los jóvenes presos fueron juzgados por un Consejo de Guerra compuesto por capitanes del ejército y liderado por Federico Capdevila. Inconformes con el fallo del tribunal, los voluntarios exigieron al Capitán General interino, nombrase una nueva corte. La máxima autoridad cedió, pues con el personal escogido garantizaba la pena de muerte.
Según el fallo del Consejo, se debía escoger ocho de entre ellos para ser fusilados. No tardaron en designar a los primeros cinco: cuatro habían jugado con el carro que conducía los cadáveres a la clase de Anatomía; uno había tomado una rosa del jardín del cementerio. La selección de los tres restantes fue realizada al azar.
Sus nombres: Alfonso Álvarez de la Campa (el más joven, de 16 años, quien había cortado la rosa), Anacleto Bermúdez y González de la Piñera (20 años), Ángel Laborde y Perera (17 años), Juan Pascual Rodríguez y Pérez (21 años), y José de Marcos y Medina (20 años). Todos estos se habían entretenido con el vehículo. Eladio González y Toledo (20 años), Carlos Augusto de la Torre y Marigal (20 años), y Carlos Verdugo y Martínez (17 años) componen el trío sobre cuyas vidas echaron suertes los verdugos, cual si se tratara de un pasatiempo. El último de ellos ni siquiera se encontraba en La Habana en el momento de la supuesta profanación, sino junto a su familia en Matanzas.
Cual si no bastara con la barbarie, sedientas aún de crueldad, las autoridades no permitieron a los familiares reclamar a sus muertos. Los cadáveres fueron arrojados a una fosa común: cuatro en un sentido; cuatro en el otro.
Cuba lloró a esos hijos, mientras desde las entrañas de su suelo la sangre ingenua reclamaba justicia. Fermín Valdés Domínguez, compañero de los estudiantes en la Universidad y en la prisión, luchó con denuedo para probar la inculpabilidad de estos mozos, a quienes llamó hermanos. Él los sacó de la fosa común en donde fueron sepultados y en la necrópolis de Colón, en el monumento erigido en su memoria, escribió de su puño y letra: ¡Inocentes!
Años después de aquella sentencia inicua, el propio hijo de Gonzalo de Castañón dio testimonio de que en la tumba de su padre no había evidencia de maltratos ni en el cristal ni en la lápida que cubría la sepultura.
Los acontecimientos de aquel 27 de noviembre de 1871 se trataron, pues, de unas "páginas zurcidas con saña y cobardía", tal como escribiera Valdés Domínguez en su artículo sobre el suceso. Constituyó un acto de soberbia del integrismo español ante la pujanza de la revolución iniciada por Céspedes.