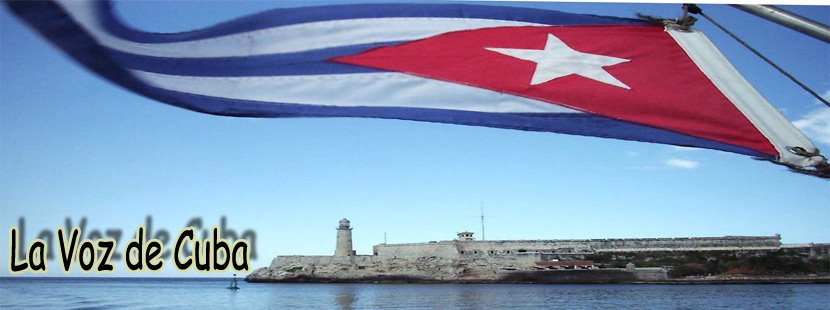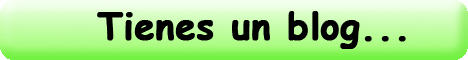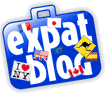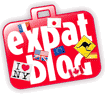Mi más temprano recuerdo de Vilma Espín está asociado a una tarde de mi escuela primaria en Sancti Spíritus, una de las primeras villas fundadas por los españoles en Cuba, que a no ser porque en 1977 se hizo una nueva división político administrativa de la Isla, seguiría siendo una suerte de aldea de Bernarda Alba y no la capital de la provincia que hoy es. Allí, como en todas partes de mi país en la década de los años 70, las historias de la Sierra Maestra y de la lucha clandestina en La Habana y Santiago contra la tiranía de Batista eran nuestra Ilíada y la maestra nos las contaba por iniciativa propia como si las estuviera viviendo otra vez.
Un día llevó una foto de una mujer bellísima, vestida de guerrillera y sonriendo a la cámara. La había arrancado de una revista, creo. Clavó la imagen en la pizarra y nos habló de esta muchacha que antes del triunfo de la Revolución llegaría a ser jefa del Movimiento 26 de Julio en todo Oriente, se había enamorado en la Sierra Maestra de Raúl Castro y era en ese momento la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, organización particularmente querida en los pueblecitos rurales de Cuba porque significaba círculos infantiles -a los que yo asistí-, empleos, leyes de protección familiar y las escuelas para campesinas Ana Betancourt, que llegaron a graduar cada año a 10 000 mujeres -entre las que se encontraban casi todas las de mi familia-, por primera vez tenidas en cuenta institucionalmente en un país de visceral tradición machista.
No logro recordar ahora todos los detalles de las palabras de mi maestra Juana Morera. Sin embargo, jamás olvidé la anécdota en la que Vilma, buscada con saña por los esbirros de la dictadura batistiana, se salvó de una emboscada en plena ciudad de Santiago de Cuba. La casa donde estaba escondida fue identificada y cuando ya los policías registraban el lugar, ella saltó al tejado de la casa contigua, en camisón de dormir y con el pelo suelto, que entonces le llegaba hasta la cintura. El techo era a dos aguas y como su figura iba emergiendo lentamente ante la visión de una señora que estaba tendiendo ropa en el patio, esta creyó que era la mismísima Virgen María quien estaba apareciendo ante sus ojos. La mujer se arrodilló y empezó a gritar: «¡Milagro! ¡Milagro!». En la confusión, Vilma escapó.
Por supuesto, a medida que fui creciendo, Vilma me resultó cada vez más familiar y milagrosa. Y utilizo esta última palabra con alevosía, porque en el camino íbamos descubriendo que la Federación de Mujeres Cubanas defendía y ejecutaba un proyecto de dignidad para la mujer sin enfrentarla socialmente al hombre, sino educándolo, y a la par luchaba a brazo partido por erradicar todo vestigio de discriminación. Fue ella la primera que le habló al país acerca de la igualdad de género y, en particular, de los derechos de los homosexuales y de los transexuales a una vida plena, a contracorriente de una especie de marxismo victoriano que se mezcló en la Isla con la plaga autóctona del machismo e hizo sufrir a no poca gente.
La primera vez que conversé con ella, frente a frente, fue a principios de los años 90, a raíz de un reportaje que yo había publicado en Juventud Rebelde acerca de la prostitución en Cuba, que reaparecía asociada al turismo, una de las principales fuentes de ingresos en divisas a las que acudió desesperadamente el país para atenuar la crisis económica. Con la caída del campo socialista y el oportunista recrudecimiento del bloqueo estadounidense en medio del llamado período especial, la «jinetera» se convirtió de la noche a la mañana en un producto de marketing en el mercado político, que supuestamente servía para demostrar el fracaso de la Revolución Cubana. Se sacaba una cuenta muy simple: si había reaparecido la prostituta -una figura casi desaparecida poco después de 1959, gracias a las medidas sociales-, el proyecto político había abortado.
Jamás olvidaré la conversación con Vilma. Me impresionó su dulzura y mientras le hablaba a esta periodista que prácticamente acababa de graduarse en la Universidad, no podía quitarme de la cabeza la imagen primera que tuve de ella en mi escuelita perdida en el centro de la Isla. Vilma me dio un consejo que para mí fue una lección de ética: «No olvides que las jineteras no son prostitutas a secas; son en todo caso nuestras prostitutas, y no hay que estigmatizarlas, porque se corre el riesgo de actuar contra la víctima, en vez de atacar el mal».
Entre las muchas personas que entrevisté para aquel reportaje que luego creció y terminó en un libro, se encontraba Alfonsina Benítez. Ella había sido una de las cien mil prostitutas que existían en Cuba en 1959, el país con la más alta tasa por habitantes probablemente del mundo -tenía entonces una población de 6 millones. Alfonsina, como muchas otras, se hizo enfermera gracias a los programas de la Federación de Mujeres Cubanas. Entre otras muchas cosas le pregunté qué era lo más importante que le había ocurrido en su vida. Me respondió sin titubear: «Todas las mujeres que yo conocí en los burdeles tenían un nombre falso, para no avergonzar a su familia. Lo más importante que me ha ocurrido en la vida es que recuperé mi nombre».
En el teatro Karl Marx de La Habana, reencontré a Alfonsina. Estaba entre la multitud que asistió a uno de los homenajes que se le hicieron a Vilma en todo el país apenas se conoció la noticia de su muerte. Alfonsina ni siquiera me vio cuando la saludé entre la gente. Lloraba como una criatura.

Una mujer en nuestra Ilíada
LEER MÁS
CIERRE TEXTO
![]()